Sueño con un mundo sin refugiados
ChimpReports 25.06.2025 Dr. Théogène Rudasingwa Traducido por: Jpic-jp.orgAprendí el abecedario y los números bajo una acacia raquítica en el campo de Rwekubo, al oeste de Uganda, con un plato de hojalata desechado como pizarra y la sombra cambiante de las hojas como aula. Una buena reflexión para la Jornada Mundial de los Migrantes y Refugiados, celebrada en la Iglesia Católica el 4 y 5 de octubre de 2025.

Aquellas mañanas —tierra roja y arena bajo los pies descalzos, el dolor del hambre en el estómago, el susurro decidido de mi madre diciendo que «aprender es libertad»— nunca me han abandonado. He pisado suelo ruandés sólo seis años de mi vida, pero Ruanda ha vivido en mí cada instante. El exilio ha moldeado la esencia de mi identidad, imponiendo la pregunta que atormenta a todo refugiado: ¿a dónde va el hogar cuando el camino no termina nunca?
Desde siempre, los filósofos han reflexionado sobre esta pregunta. Diógenes se llamaba a sí mismo kosmopolites, ciudadano del mundo, no como alarde, sino como lamento por la pertenencia perdida. Hannah Arendt advertía que el refugiado del siglo XX era «la vanguardia de su pueblo», un signo profético de Estados que habían olvidado cómo proteger a los suyos. La teología también está impregnada de exilio: Abraham escucha la promesa de Dios solo después de abandonar Ur; Moisés encuentra la zarza ardiente mientras cuida las ovejas en un monte extranjero; María, José y el niño Jesús huyen del terror de Herodes hacia Egipto; la hégira del Profeta Mahoma convierte la huida en el momento fundacional de una nueva comunidad. Incluso la ciencia nos recuerda que el homo sapiens es una especie migratoria. La genética narra una antigua inquietud que dispersó a nuestros antepasados desde el Valle del Rift hasta todas las orillas, demostrando que el movimiento es tan natural a nuestra especie como el lenguaje.
Sin embargo, moverse por voluntad es peregrinación; moverse por obligación es tormento. Hoy, el tormento predomina. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados informa que, a finales de 2024, 123,2 millones de personas habían sido desplazadas por la fuerza —de las cuales 36,8 millones son refugiados y 73,5 millones desplazados internos—. Esta cifra ha seguido siendo muy alta en el primer semestre de 2025, alcanzando aproximadamente los 122 millones, pese a algunos retornos, casi duplicando las cifras de hace una década (unhcr.org, apnews.com). África subsahariana soporta una gran parte de esta carga: el Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos informa de 38,8 millones de africanos desplazados dentro de sus propias fronteras, casi la mitad del total mundial (internal-displacement.org). Solo la guerra civil en Sudán ha desplazado a más de catorce millones de personas, mientras que Congo, Mozambique, Somalia, Etiopía y el Sahel sangran silenciosamente en las estadísticas.
Detrás de cada cifra hay un rostro. Piensen en Albert Einstein, que escribió la ecuación que dobló el universo mientras navegaba entre los exilios suizo, alemán y estadounidense. Piensen en Sigmund Freud, Hannah Arendt, Joseph Brodsky; en Ngũgĩ wa Thiong’o escribiendo El diablo en la cruz en papel higiénico en una prisión de Nairobi; en Freddie Mercury reinventándose de refugiado de Zanzíbar a icono del rock; en Madeleine Albright, que huyó primero de Hitler y luego de Stalin antes de asesorar a presidentes estadounidenses. El exilio hiere, pero también puede afinar la visión, destilar lo que las sociedades sedentarias dejan de percibir. En los desiertos, los profetas ven zarzas ardientes; en la intemperie, los refugiados a veces vislumbran futuros que las sociedades acomodadas han olvidado imaginar.
Esa paradoja —la tribulación que engendra revelación— sostiene mi esperanza. No es el destino lo que condena al siglo XXI a mayores olas de desplazamiento; son el fracaso político, la negligencia ecológica y la laxitud moral. Para detener el torrente, debemos abordar las causas, no solo los síntomas. Permítanme esbozar un programa de siete puntos —entrelazados como un solo hilo— que apunta a nada menos que un mundo donde emigrar sea una elección, no una necesidad.
Primero, las naciones deben reconstruir el andamiaje derrumbado de la paz preventiva. El coste de mediar en los conflictos de manera temprana es ínfimo comparado con el de mantener campos de refugiados más tarde. Segundo, la soberanía debe redefinirse como tutela, no como control: los gobiernos que cometan atrocidades, hambrunas deliberadas o despojen de derechos a sus ciudadanos deben enfrentar sanciones automáticas, vinculantes, económicas, diplomáticas y personales, aplicadas por un Consejo de Seguridad revitalizado, libre de la parálisis del veto. Tercero, urge la justicia climática. La ciencia ya nos muestra que los desiertos que avanzan, las lluvias fallidas y el ascenso de los mares desplazan cada año a más familias que las balas. Un fondo mundial de adaptación climática —financiado por un impuesto a las ganancias extraordinarias de los combustibles fósiles— debe canalizar recursos directamente a las comunidades vulnerables, permitiéndoles permanecer en sus tierras antes de verse obligadas a huir.
Cuarto, las economías deben reformarse para fomentar la inclusión. Sistemas de comercio justo, alivios de deuda condicionados a reformas de gobernanza, y acuerdos regionales de libre circulación —como el AfCFTA africano— deben completarse y hacerse cumplir para convertir las fronteras de barreras en puentes. Quinto, la ciudadanía misma debe evolucionar. Todo niño nacido sin nacionalidad debe recibir el jus soli donde dé su primer aliento; las vías de naturalización deben ser sencillas, rápidas y asequibles; y los pasaportes deben ser símbolos de dignidad y no herramientas de exclusión. Sexto, el conocimiento debe circular más rápido de lo que las personas se ven forzadas a desplazarse: invertir en banda ancha, universidades de acceso libre y acreditaciones digitales, para que la guerra no pueda dejar huérfano el futuro de un estudiante ni destruir sus diplomas. Séptimo —y fundamental— la sociedad civil debe protegerse como el sistema inmunológico de la democracia. Donde los periodistas pueden informar libremente, las iglesias ofrecer refugio, los científicos alertar y los artistas recordar, las sociedades detectan los problemas a tiempo; donde la sociedad civil es reprimida, las crisis crecen en la sombra hasta que los flujos de refugiados atraviesan continentes.
Ninguna de estas propuestas es barata ni sencilla. Pero la situación actual tampoco lo es, si se mide en infancias perdidas, esperanzas ahogadas y miles de millones que los donantes gastan a regañadientes para evitar que los campos de refugiados se conviertan en cementerios. Mi propia vida demuestra que salvar a un solo niño de la mano fría del exilio puede llevar a que ese niño sirva, cure y enseñe a muchos más. Imaginen entonces lo que la humanidad podría ganar si el exilio mismo se volviera obsoleto.
Así que sueño —no como un capricho, sino como una obligación moral— con un amanecer en el que la palabra “refugiado” vuelva a las escrituras antiguas y a los archivos polvorientos, dejando de ser un titular o un campamento aferrado al borde del desierto. Sueño con una Ruanda cuyos hijos e hijas viajen solo por elección, cuyas colinas resguarden la memoria sin duelo; con una África que exporte ideas, música e innovación, y no cuerpos desesperados en embarcaciones precarias; con un mundo donde deambular sea nuevamente peregrinación y no huida. Hasta ese amanecer, llevaré el desierto dentro de mí como herida y como fuente, recordando que de las tiendas deshilachadas pueden brotar visiones capaces de reconstruir naciones. Y trabajaré —como refugiado, médico, maestro y ciudadano de un futuro inconcluso— por el día en que ningún niño memorice el mapa del exilio antes de aprender el himno de su patria.
BLOG: I Dream of a World without Refugees | ChimpReports
Contact: ngombwa@gmail.com






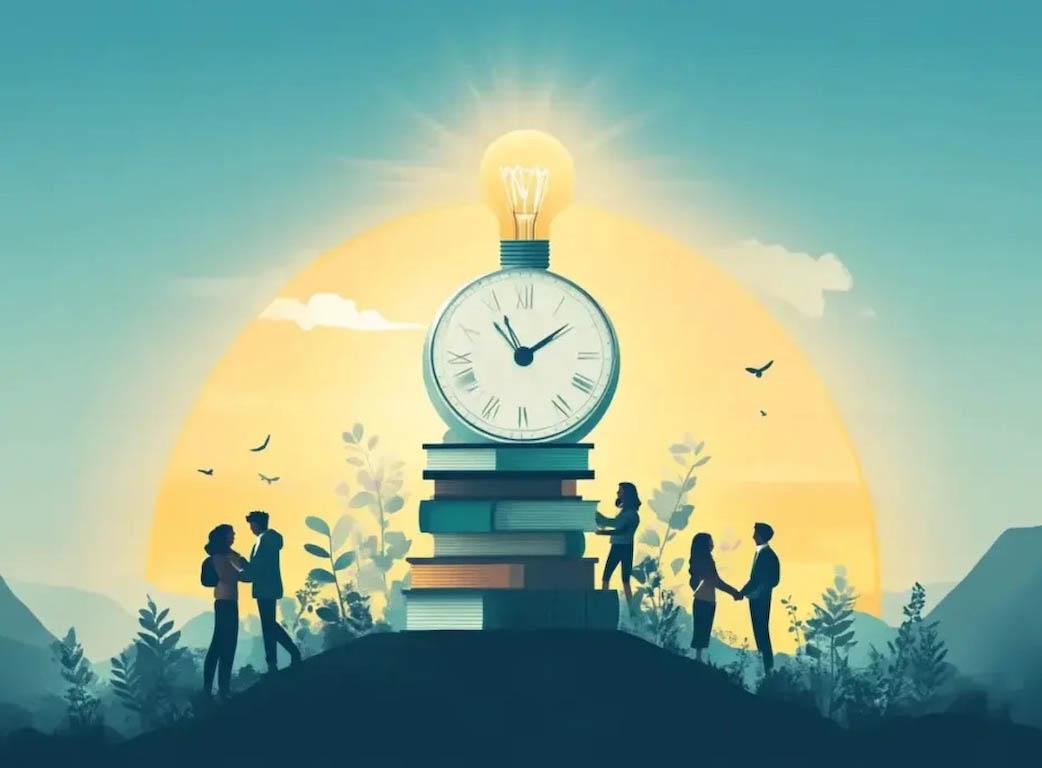






 EDitt | Web Agency
EDitt | Web Agency
Deje un comentario