Idolatría y sociedad
Altrimenti (ilblogdienzobianchi.it/) 19.09.2021 Enzo Bianchi Traducido por: Jpic-jp.orgEl ídolo antes de ser un falso teológico (es decir, relativo a la fe cristiana) es un falso antropológico: una fuerza que pervierte al hombre, le hace tomar y transitar caminos de muerte en los que, lo sepa o no, llega a perderse. El ídolo nace cuando el ser humano no se da prohibiciones, no acepta y no se pone límites: entonces quiere todo, lo quiere inmediatamente, y lo quiere al alcance de su mano, sin tener en cuenta a los demás.

Hace apenas unas décadas parecía que existiera un muro, una infranqueable línea divisoria entre los creyentes de un lado y los ateos y agnósticos del otro. Esta visión esquemática, que identificaba a los no creyentes como habitantes de la ciudad de la idolatría y a los cristianos como los habitantes de la ciudad de Dios, ha sido ahora completamente eliminada y parece sin sentido, no sólo porque la incredulidad atraviesa también el corazón de los creyentes, pero sobre todo porque la idolatría está presente en ambos lados.
Sí, cristianos y no cristianos conviven en la misma ciudad donde la idolatría se manifiesta como dominante eficaz y como poderosa tentación. Es cierto que ser cristiano debería implicar un repudio a los ídolos, a los falsos dioses, a través de un cambio concreto de vida respecto a la mundanalidad, pero, de hecho, en el camino el creyente se contradice con sus caídas, con su alienarse hacia los ídolos. El creyente y el no creyente se encuentran, pues, uno al lado del otro en un enfrentamiento continuo con los dominantes idólatras: la lucha contra la idolatría es, por lo tanto, un compromiso de ambos.
El ídolo, en efecto, antes de ser un falso teológico (es decir, relativo a la fe cristiana) es un falso antropológico: una fuerza que pervierte al hombre, le hace tomar y transitar caminos de muerte en los que él, lo sepa o no, se pierde. El ídolo nace cuando el ser humano no se da prohibiciones, no acepta y no se pone límites: entonces quiere todo, lo quiere inmediatamente, y lo quiere al alcance de su mano, sin tener en cuenta a los demás.
Un aspecto de la idolatría presente en nuestra vida social lo constituye ciertamente el narcisismo. Pero, ¿qué significa decir que la cultura y la sociedad en la que vivimos son narcisistas? A nivel de la patología individual, el narcisismo se caracteriza por una inversión exagerada en la propia imagen a expensas del "yo", por la negación del cuerpo y de los sentimientos para exhibir y mantener esa imagen de sí mismo que abre caminos para ser seductores, para obtener y verse reconocer poder y control sobre los demás.
A nivel social y cultural, el narcisismo es esencialmente una pérdida de los valores humanos: “Cuando no hay interés por el medio ambiente y el prójimo, cuando la proliferación de cosas materiales se convierte en la medida del progreso en la vida, cuando la riqueza ocupa una posición superior a la sabiduría, cuando se admira más la notoriedad que la dignidad y cuando el éxito es más importante que el respeto por uno mismo, significa que la cultura sobrestima la 'imagen' y debe ser considerada narcisista” (A. Lowen).
Sí, a estas alturas nuestras ciudades se han convertido en “un laberinto de imágenes” (Michel De Certeau) y vivimos en sociedades hechizadas por las imágenes; donde, sin embargo, se ha perdido el sentido del símbolo. Hoy más que nunca parece hacerse realidad l'esse est percipi (existir es ser visto), donde la imagen de la realidad se superpone a la realidad misma. La multiplicidad de imágenes se convierte en multiplicidad de posibilidades de "estilos de vida", de "autorrealización" en un universo de neo politeísmo, de relativismo radical y de indiferenciación, fruto de una cultura et-et que remueve reglas y niega límites que son esenciales tanto para la humanización de la persona y su edificación como para la convivencia civil.
Pero el narcisismo, y los fenómenos conexos de pérdida de simbolismo y expropiación del interior llevados a cabo por la civilización de la imagen, condenan a la fragmentación, al aislamiento. Y hoy la fragmentación y la desintegración aquejan al tiempo, al cuerpo, y a la sociedad.
Surge la pregunta: ¿la atomización que se sufre hoy tanto a nivel de construcción del yo personal como de estructuración de la vida colectiva, no es por acaso la versión moderna (mejor, posmoderna) del antiguo divide et impera? Es decir, la desintegración y raedura que afectan tanto al individuo como a la sociedad (pensemos, por ejemplo, en la crisis de la institución familiar), ¿no serán quizás el terreno más propicio para una respuesta "fuerte", que reúna "valores" e instituciones en camino a desmoronarse, o que por lo menos se presente con esta función? El otro en nuestra sociedad es cada vez más "el hombre que mira", ¡el voyeur no amigo, el espectador pasivo no actor!
Y esto nos lleva a mencionar el aspecto político de la idolatría.
En momentos de transición de un orden sociopolítico a otro, de inestabilidad de la estructura social y de la situación económica, de crisis del principio de autoridad, de incertidumbre ética y también ante las crisis de las religiones históricas, que dejan lugar a la difusión de una religiosidad salvaje y sincretista, surge la necesidad de encontrar una imagen que funda y fortalezca la identidad colectiva y personal: ¡bienvenido entonces al ídolo que cumple precisamente esta función tranquilizadora!
En el ídolo, lo divino se identifica con un rostro familiar, con un artefacto humano. El ídolo suprime la distancia con Dios y niega su alteridad: es un divino despersonalizado y vuelto inofensivo, es una construcción humana, es un "dios a imagen del hombre" que protege la ciudad, que tranquiliza a la comunidad que de él recibe su identidad y que gracias a él se siente libre del miedo y destinada a la felicidad.
¡Pero el miedo y la tristeza son precisamente las dos emociones fundamentales que el narcisista anula al presentar una imagen de sí perpetuamente confiada y sonriente ya que se considera participe, mejor aún titular de la felicidad que promete a los demás en su trabajo de seducción para obtener poder! Por eso la política suele llegar a crear ídolos: “El Gran Hermano, el Gran Timonel, el Führer o 'el hombre que se necesita' debe ser deificado: hechos dioses, ellos evitan el divino, o más vulgarmente, el destino. La idolatría da su verdadera dignidad al culto de la personalidad, la de una figura familiar, doméstica de lo divino” (J. L. Marion).
De la fragmentación del tiempo en innumerables tiempos yuxtapuestos y apremiantes que imponen los frenéticos ritmos sociales, de la descomposición analítica del cuerpo a su reducción a cuerpo fetiche operado por el lenguaje publicitario de la sociedad de consumo, de la atomización de la sociedad surge una necesidad de unidad. El riesgo es aquel idólatra de Babel, el totalitarismo. En la fragmentación y despersonalización de las relaciones, la distancia del poder puede ser abolida por un rostro familiar, que entra en los hogares de todos gracias a esos poderosos distribuidores de imágenes que son los medios de comunicación y la red. Pero sobre todo es la abolición de la distancia operada por estos medios y esto puede desencadenar una instrumentalización idolátrica, con el fin de ganar consensos y poder.
El final de las ideologías, que muchas veces se han elevado a sistemas idólatras, no ha anulado las necesidades y problemas a los que se buscaba dar respuesta. El nuevo riesgo es, entonces, el de dar respuestas igualmente idólatras, aunque de otro signo y de otra forma.






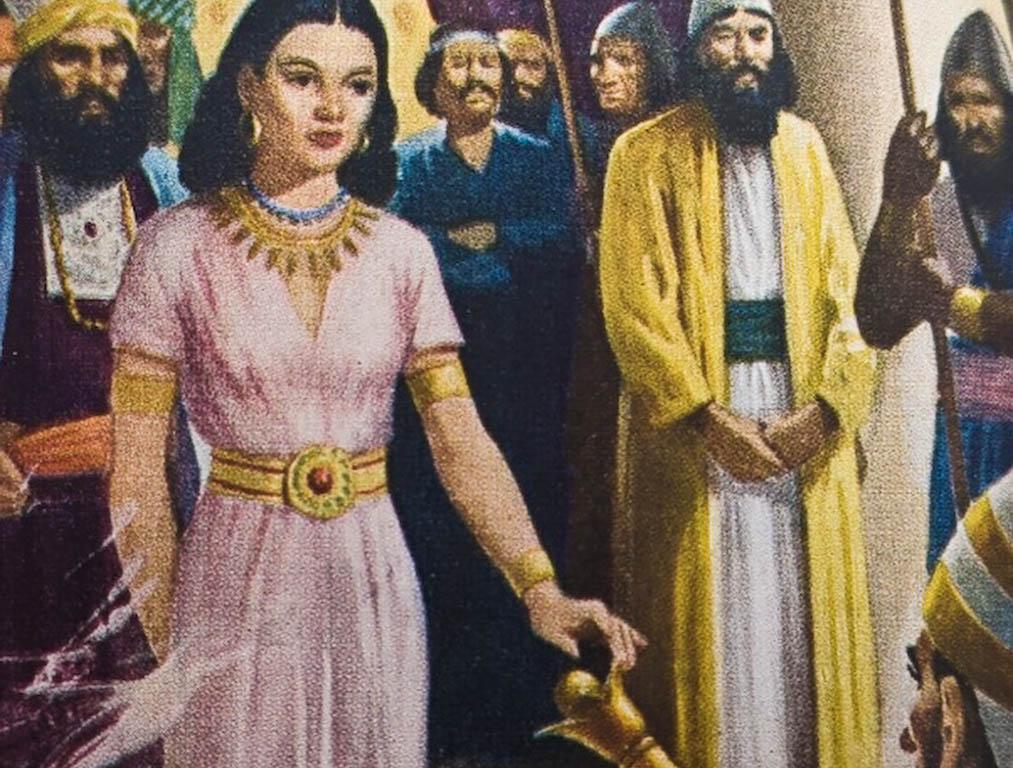

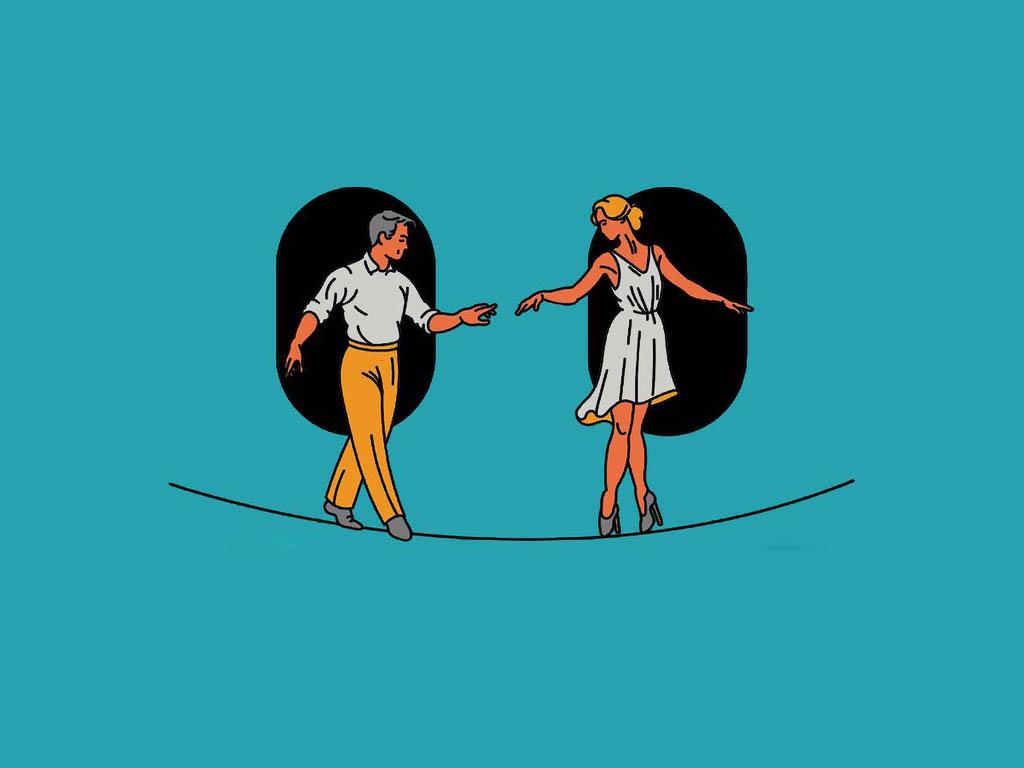
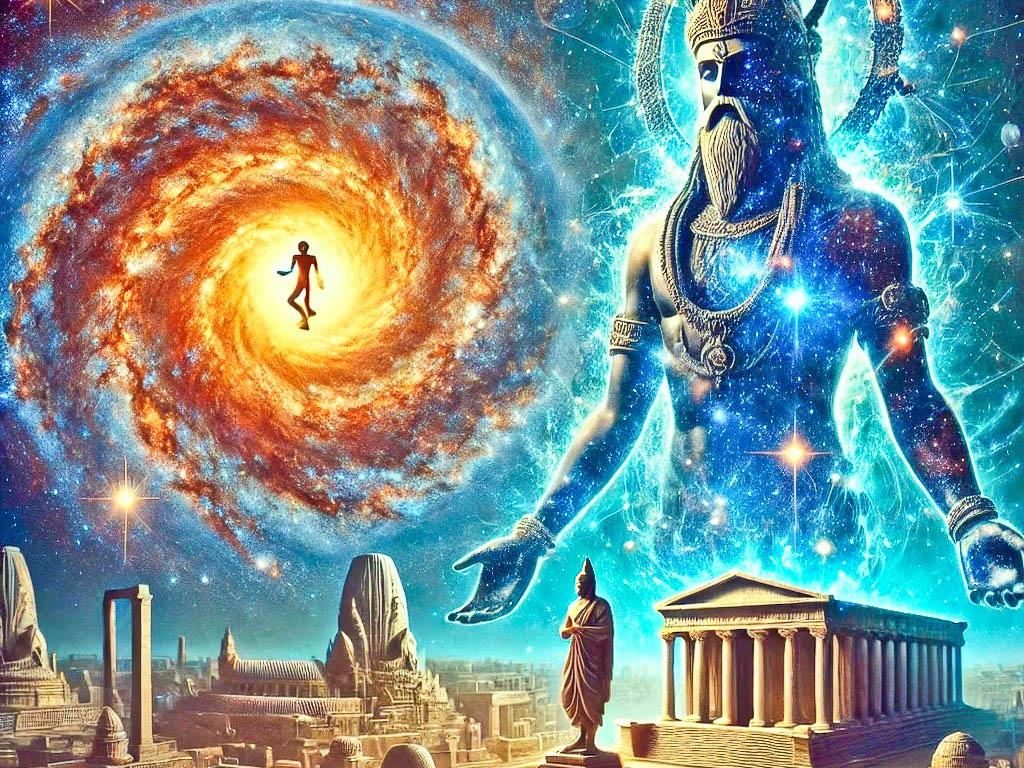











 EDitt | Web Agency
EDitt | Web Agency
Deje un comentario