He aquí un Niño, no importa quien sea, para ti es el Emmanuel
Newark - Kisangani(DR-Congo) 25.11.2020 Gian Paolo Pezzi Traducido por: Jpic-Jjp.orgParece la historia de un libro sobre Navidad. En cambio, emerge del diario desgastado de un desaliñado misionero. Es la vida de una niña infeliz, perdida en el corazón de África. Su nombre es Verónica, como la del Evangelio: un poco de fe y humanidad serían suficientes para reconocer en ella al Emmanuel que vino a nosotros hace 2000 años.

Apareció una tarde alrededor de las tres, cuando el sol abrasador hace que el aire se ponga bochornoso e insoportable en la húmeda temporada de las lluvias. Demacrada, una estera de hojas de plátano arrugadas debajo del brazo, debajo de la canasta de sus cosas, sucia y con una fea llaga debajo de la barbilla, no desprendía ninguna belleza. "No sé dónde dormir y tengo hambre", fue su presentación. Sentada frente al despacho parroquial, esperaba a las mamas de la Caritas para pedirles ayuda.
Me di cuenta demasiado tarde: un enjambre de mocosos que salían de la escuela la habían rodeado y la miraba con una mezcla de curiosidad y repulsión, no exenta de asco y miedo. Comenzaba así a desarrollarse una larga historia, con detalles que se nos escapaban y que impedían predecir el final.
Su nombre era Verónica, tenía trece años y había nacido a un tiro de piedra de la parroquia. Su papá murió cuando ella era pequeña. No estaba casado con la madre de Verónica ni por la iglesia, ni en lo civil, ni según la tradición; al no existir vínculo entre las familias de los padres, tampoco se asumían la responsabilidad de los hijos. La madre regresó a la casa paterna, dejó la Iglesia católica por una secta y Verónica perdió también el contacto con su madrina de bautismo, lo que en África es siempre una garantía.
Dos años atrás había muerto la mamá y poco tiempo después, unas crisis de malaria, cerebral por las síntomas similares a los de la epilepsia, se entrelazaron con la pubertad incipiente: había todos los ingredientes para el drama. Verónica vivía con su abuela y su tío materno, quien, agobiado por la crisis económica, se cansó de tener una boca extra que alimentar y medicinas que pagar y la declara mlozi, bruja. La muerte repentina de su hijo menor le dio autoridad para denunciarla y echarla a la calle.
Verónica comenzó a vagar de aquí para allá, entre extraños y parientes naturales, numerosos por cierto según la tradición africana: siempre encontraba algo para comer, pero a la condición de que no se quedara en los alrededores, especialmente durante la noche.
A raíz de su caso, aparecieron otras historias de brujería; todas referentes a niños y mujeres ancianas. Los documentos de los archivos parroquiales lo atestiguan. Decidimos hacer algo y, para empezar, inscribimos a Verónica la ponemos en la escuela primaria parroquial. Los primeros días las cosas iban bien, luego una crisis de malaria la volvió impopular entre sus compañeros. Empezaron a burlarse de ella y, para hacerse respetar, ella se tiraba al suelo, revoloteaba, babeaba por la boca simulando los ataques de epilepsia que tan bien conocía.
Apelamos al Ayuntamiento, a las distintas asociaciones, pero sin resultado. Con Verónica, parecía que nos habíamos puesto en un camino que no llevaba a ninguna parte. Todos aquí "saben" que la brujería existe; la duda, sobre si aquella niña era una bruja se desvanecía. Su enfermedad, los malos hábitos que ha contraído durante los dos años de vagabundeo, los gestos epilépticos que realizaba en los momentos de miedo eran la prueba contundente. Es como si dijera: ¡Cuidado eh! Que soy una bruja.
La abuela, el tío, los familiares, los vecinos, el director del distrito están convencidos de ello. Más seguros de que existe Dios, Verónica es una bruja. Ella también estaba convencida de ello. Bajo preguntas insidiosas, cuenta quién, dónde, cuándo y cómo le dieron el ulozi: mlozi es la bruja o el hechicero, ulozi es lo que te hace así. Según Verónica habría sido una anciana que vive en la calle de al lado. Ella le dio el ulozi en un plato de mandioca. Cuando se le preguntó a la anciana lo negó todo.
En la ciudad hay una casa para niños en situación de calle dirigida por un sacerdote del Sagrado Corazón, pero no hay instituciones para las niñas, las cuales, cuando son acusadas de brujería, tienen entre 5 y 13 años. Encontramos una buena mamá que estaba dispuesta a hacerse cargo de Verónica y confiábamos poder abrir con ella un centro para niñas en situación de calle. El rumor de que Verónica sería una de las niñas del centro sofocó la iniciativa antes de su comienzo. Cuando aquella señora tuvo un aborto natural, Verónica fue naturalmente señalada como la causa y fue enviada de regreso a la parroquia.
Entonces tuvimos la suerte de que nos visitaron dos ancianos, hermanos entre sí, que no tenían hijos. Parecían los Joaquín y Ana de ciertas pinturas renacentistas. Querían hacer algo bueno en Navidad. Entonces, acogieron a Verónica como una misión que Dios les confiaba; encontramos el medicamento adecuado para su epilepsia y Verónica comenzó a estar bien, incluso con ganas de volver a la escuela. Todo iba bien. La jovencita reflorecía; con un adolescente en casa los dos ancianos rejuvenecían e incluso los campos, ahora trabajados por dos brazos jóvenes que se iban fortaleciendo, renacían a una vida nueva. Cada quince días venían a la parroquia para recibir ayuda de Caritas y aumentar así sus escasos recursos alimenticios.
De vez en cuando Verónica tenía una crisis y se volvía rebelde. Un día me contó: "Mi padre se fue, mi madre está muerta, mi abuela y mi tío me han echado, no tengo hermanos ni hermanas". Este era su problema, el problema de las sociedades que la dictadura y la pobreza han destrozado. El miedo y la necesidad, cuando falta la fe, nos hacen retraernos sobre nosotros mismos y nos incapacitan para hacer el bien. Incluso en los países ricos, la riqueza se convierte en una propiedad que hay que defender a toda costa y contra todos. Surge el miedo al otro, se pierde el sentido de la solidaridad, uno se encierra en áreas protegidas.
La Navidad es la invitación a salir afuera, la valentía de arriesgar su vida por los demás, la alegría en la certeza de la fe y la experiencia que tiene su origen en un Dios que se hace como nosotros.
El "pez" en los tiempos de la persecución era el símbolo que permitía a los cristianos reconocerse, porque en griego la palabra “pez” se escribe con las iniciales de Jesús Cristo, Hijo de Dios Salvadore. Quizás el símbolo del Covid-19, la "mascarilla", podría ser un aliciente para que hoy salgamos "afuera": "La tormenta desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas certezas falsas y superfluas con las que hemos construido nuestras agendas, nuestras proyectos, nuestros hábitos y prioridades”, dijo el papa Francisco en la noche del Viernes Santo, en plena pandemia. Discernir el camino de la sanación y la recuperación en medio de esta pandemia ciertamente no es cosa para "lobos solitarios".
Añadido posterior. Verónica y sus nuevos "padres" fueron un símbolo de la Navidad: el bien y la fe hacen brotar la vida, el amor y la aceptación donde antes había rechazo, hostilidad y muerte.
Pasaron dos años en serenidad, luego un día Verónica desapareció. "Sentía la nostalgia del vagabundeo", me dijeron los dos ancianos con tristeza. Por mi parte me enviaron a otra parroquia en otro lugar del país. No he sabido nada más de Verónica. Pero cada Navidad, su imagen de niña indefensa me reaparece como aquella tarde bochornosa y me pregunto si hubo alguien que supo ver en ella al Señor que viene.














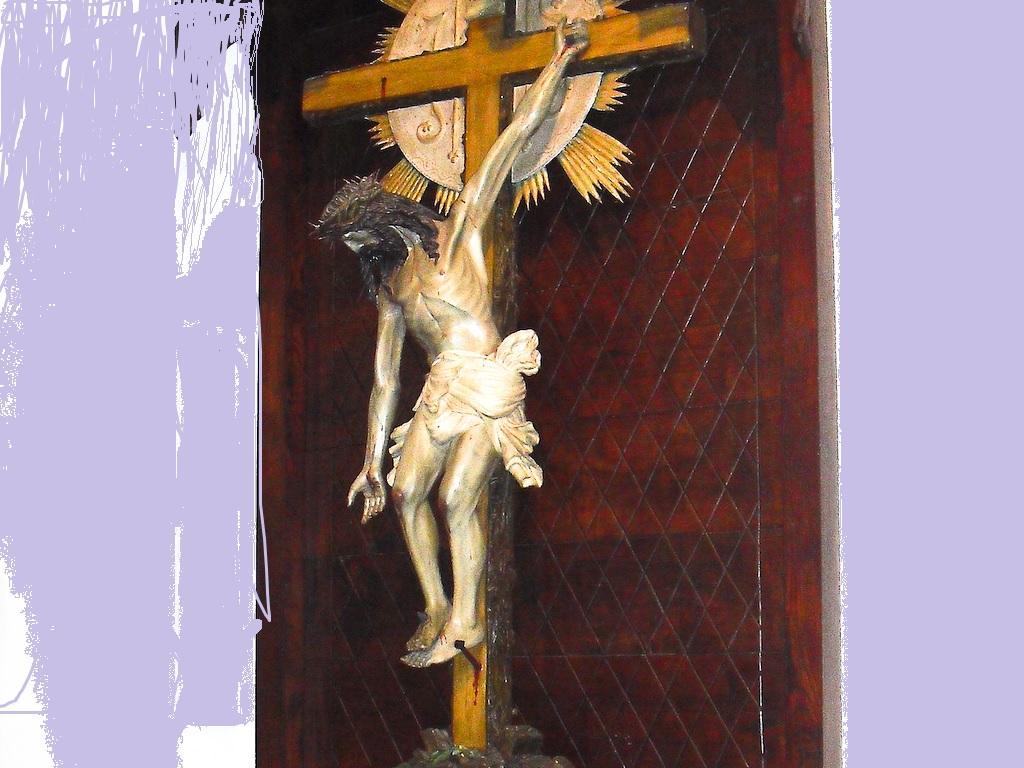






 EDitt | Web Agency
EDitt | Web Agency
Deje un comentario