Namibia, el genocidio olvidado
Rivista Africa 02.10.2025 Annaflavia Merluzzi Traducido por: Jpic-jp.orgEl 2 de octubre de 1904 marcó el inicio del genocidio colonial alemán contra las comunidades herero y nama en Namibia. Más de un siglo después, las heridas siguen abiertas: no hay reparaciones concretas, la memoria oficial es cuestionada y las negociaciones han fracasado. Las dos comunidades salen a las calles para reclamar verdad, tierra y justicia.

El 2 de octubre de 1904, el general alemán Lothar von Trotha, responsable de la administración militar en los territorios coloniales de Namibia, ordenó el exterminio de las comunidades herero y nama. Con esa orden comenzó el genocidio de las poblaciones indígenas, que solo terminaría en 1908, abriendo para Alemania el camino hacia los experimentos de exterminio masivo que desembocarían más tarde en el Holocausto.
Durante esos cuatro años, se estima que alrededor del 80% de los Herero y el 50% de los Nama fueron asesinados, tanto directamente como a causa del agotamiento provocado por el trabajo forzado en los campos de concentración, la explotación sexual y los experimentos médicos. El hambre, las enfermedades, la confiscación del ganado y la deportación a las zonas desérticas del Kalahari completaron su destrucción.
Hoy, ambas comunidades siguen sin recibir reparación por los daños sufridos, continúan marginadas socialmente y sus voces siguen sin ser escuchadas. Reivindican ahora el 2 de octubre como día nacional.
La creación de un día de la memoria tiene, por tanto, un sabor amargo, percibido como un gesto superficial y desconectado de los hechos históricos que marcaron la masacre. Este año, la presidenta de Namibia, Netumbo Nandi-Ndaitwah, celebró por primera vez el 28 de mayo como día de la memoria del genocidio, un año después de su proclamación. Es la fecha en que, en 1907, se cerraron los campos de concentración. En su discurso, Nandi-Ndaitwah declaró: «Esos actos terribles son ahora parte de nuestra historia colectiva de resistencia y resiliencia en nuestra marcha hacia la libertad», añadiendo: «Nuestra presencia en esta ocasión marca un paso decisivo en la elaboración del pasado, mediante la memoria colectiva y el compartir el dolor de las comunidades herero y nama».
Según Nandi Mazeingo, presidente de la Ovaherero Genocide Foundation, «esto es una forma de distorsionar la verdadera historia de las luchas anticoloniales valientemente libradas por los Herero y los Nama, de borrar su compromiso en la defensa de la tierra y el ganado cuando nadie más se atrevía a hacerlo».
La orden de exterminio del 2 de octubre siguió a la represión de los movimientos de liberación encabezados por ambas comunidades, con el objetivo de destruirlos e impedir nuevas sublevaciones. Por esta razón, al no reconocer el 28 de mayo, los representantes Herero y Nama organizaron una conmemoración independiente que comenzó el 1 y concluyó el 2 de octubre, centrada en la memoria histórica del acontecimiento.
«Elegimos el 2 de octubre para conmemorar la masacre, aunque el recuerdo nos persigue cada día, porque seguimos viviendo sin tierra, sin ganado, en el exilio, la pobreza y la marginación», explica Mazeingo.
La fundación organizó una gran marcha desde Okahandja hasta la capital, Windhoek, atravesando lugares simbólicos del genocidio. Desfiles, ejercicios militares y ceremonias pasarán frente a la iglesia luterana —considerada un «actor clave en la ejecución del genocidio»— donde se entregará una petición al pastor. Lo mismo ocurrirá en la embajada alemana en Windhoek. La jornada concluirá frente al Parlamento de Namibia, acusado de complicidad en los retrasos de las reparaciones y considerado incapaz de representar a los Herero y a los Nama.
«También pasaremos frente al Museo de la Independencia y las escuelas, para educar a nuestro país y al mundo sobre nuestra historia, todavía hoy excluida de los programas escolares y del relato público. Allí, nuestro jefe supremo, Mutjinde Ktjiua, pronunciará un discurso ante los medios», añade Mazeingo.
Las tensiones internas siguen a años de negociaciones entre los gobiernos de Namibia y Alemania, de las que los Herero y los Nama siempre se han quejado de haber sido excluidos. En 2021, tras ocho años de mediación diplomática, Berlín propuso un acuerdo de 1.100 millones de euros a desembolsar en treinta años, en forma de financiación para infraestructuras, formación profesional, suministro de agua y proyectos de reforma agraria.
Sin embargo, en el borrador no se mencionaban reparaciones, y ningún representante de las dos comunidades participó en su redacción. Las protestas, encabezadas por los descendientes de las víctimas, bloquearon la firma y dieron lugar a una demanda aún en curso ante el Tribunal Superior del país contra el gobierno. Las acusaciones se basan en la violación de una resolución del Parlamento namibio de 2006, que establecía que los descendientes de las víctimas debían sentarse directamente en la mesa de negociaciones con Berlín y que ellos —y no el Estado— debían beneficiarse de las compensaciones.
El legado poscolonial del país, al igual que en Sudáfrica tras el apartheid y en las prácticas neocoloniales en general, sigue viendo a la minoría blanca poseer la mayor parte de la tierra: aproximadamente el 5% de la población, incluido el 1% que aún habla alemán, posee el 70% de las tierras agrícolas.
Desde la perspectiva de los Herero y los Nama, Berlín debería comprar las tierras de los propietarios germano parlantes y devolverlas a ambas comunidades para reparar realmente las expropiaciones sufridas durante la dominación colonial.
La inacción del gobierno ante esta cuestión y el boicot de la fecha del 2 de octubre solicitada por los Herero y los Nama demuestran, según Mazeingo, «la colaboración de Namibia con la Alemania neocolonial». Las jornadas han querido devolver la atención pública al fracaso de las negociaciones y presionar por una implementación acorde con la resolución parlamentaria de 2006, porque «cualquier organización patrocinada por entidades ajenas a nosotros no es nuestra, no es para nosotros y, por tanto, no participaremos en ella», concluye Mazeingo.










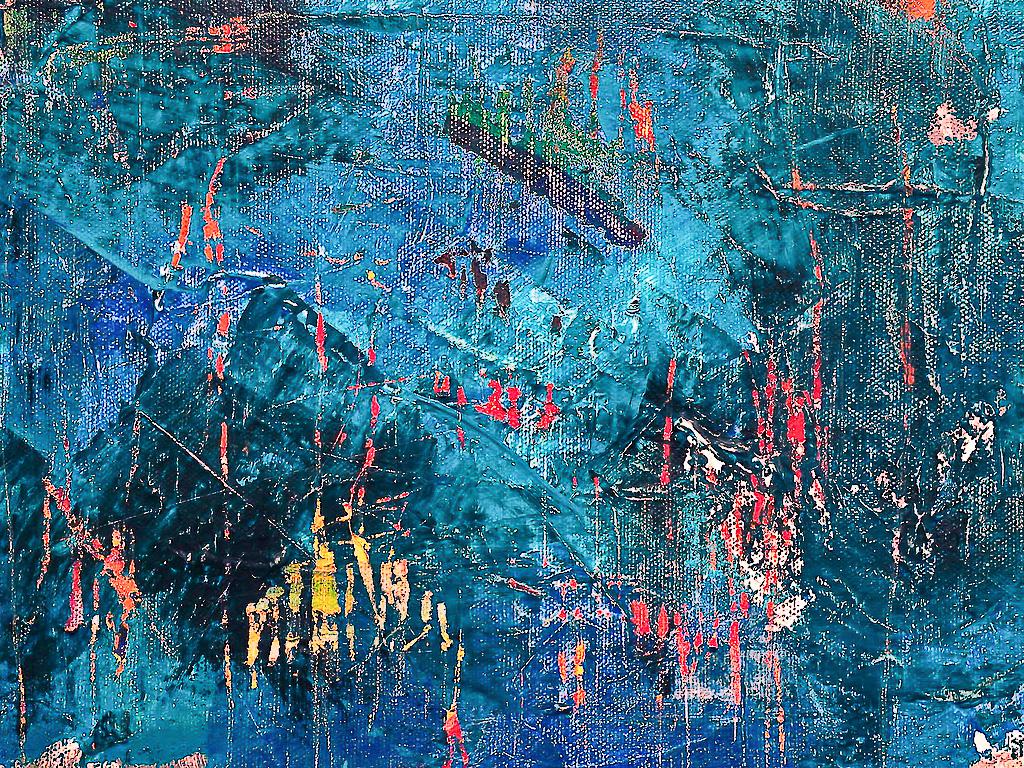


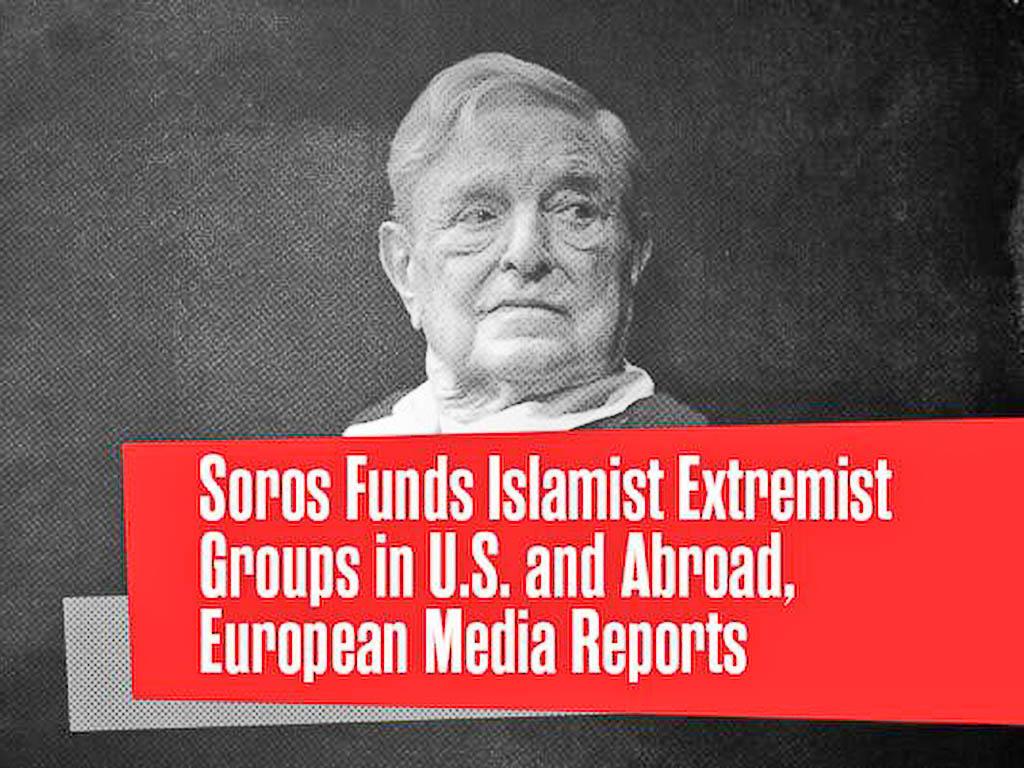







 EDitt | Web Agency
EDitt | Web Agency
Deje un comentario