El mal existe y no puede ignorarse
Il Messaggero 23.09.2025 Luca Diotallevi Traducido por: Jpic-jp.orgAnte la agresión sufrida por Ucrania, muchos creen que el mal puede detenerse sin producir ningún otro mal.

Ante el drama de Gaza, muchos reaccionan ante la culpable pérdida de proporcionalidad en la respuesta del gobierno de Netanyahu tratando a Israel como un cuerpo extraño, en lugar de reconocerlo como un miembro fundador de nuestra civilización. En un plano completamente distinto, el de la vida cotidiana, el drama de los feminicidios conmociona porque desmiente la convicción de que el mal no habita en las relaciones más cercanas. Y, sin embargo, el mal existe, persiste y no viene solo de fuera. El mal también habita dentro de nosotros y, a veces, toma el control de nuestras voluntades y de nuestras instituciones.
El escándalo del mal no deja escapatoria: si se lo ignora, uno se convierte automáticamente en cómplice; y también se es cómplice si se lo juzga como un espectador inocente. El drama de Occidente consiste también, y quizás, sobre todo, en haber borrado el escándalo del mal: considerándolo eliminable, atribuyéndolo siempre a causas externas o buscando volverse indiferente ante él.
Imagine, la hermosa canción de John Lennon, canta la ilusión en la que Occidente cayó en masa desde los años sesenta. En aquellos años, individual y colectivamente, cedimos a la ilusión de vivir como si el mal no existiera, o como si pudiera eliminarse de la sociedad y de la historia. Los hechos pronto comenzaron a abofetearnos, pero reaccionamos cerrando los ojos con mayor obstinación. Desde las Torres Gemelas, sin embargo, el truco ya no funciona. Este primer cuarto del siglo XXI está recordando a Occidente que el mal existe, persiste y puede venir tanto de fuera como de dentro.
La debilidad de Occidente proviene en gran medida de fingir que el mal no existe, o que puede eliminarse mediante la voluntad y/o la razón y su técnica. Precisamente ese es el núcleo de ese 40% de modernidad infectada: aquel iluminismo racionalista y arrogante que en ciertos momentos logró poner en minoría al iluminismo crítico y autocrítico. Desde hace décadas, vivimos el ocaso y la noche que siguen a esos momentos.
Max Weber enseñaba que una parte decisiva del “software” que hace funcionar una civilización consiste en la respuesta que esta da al escándalo provocado por la experiencia del mal. La mayoría de las respuestas conocidas pueden agruparse en dos tipos. Uno enseña técnicas para volverse insensible al mal, para dejar que resbale sobre uno. El otro cree que la razón y/o la voluntad son capaces de eliminar el mal del mundo y de la historia.
Un tercer grupo está formado por quienes hacen uso del mal sin remordimientos, contando con que tarde o temprano encontrarán a alguien más malvado que ellos.
¿Es todo? No, todavía no. En el catálogo de respuestas al escándalo del mal hay otra, la que fundamenta a “Occidente”. Consta de cuatro partes:
(i) El mal existe (en los individuos y en la vida social); existe, no es una apariencia y no puede eliminarse de este mundo ni de la historia humana.
(ii) El mal puede y debe combatirse; a veces vencerá, pero al final de la historia no será el mal quien tenga la última palabra, y mientras tanto —o independientemente de esa fe— resistirlo nos hace dignos y nos permite disfrutar de una humanidad plena.
(iii) Para resistir al mal es inevitable recurrir a medios que, a su vez, producen otro mal, y esta elección es moralmente aceptable mientras el mal producido no sea mayor que el mal concreto que se busca vencer.
(iv) Resistir al mal requiere vigilancia y lucha, tanto interior como pública.
La mezcla de estos cuatro elementos caracteriza la solución “occidental” al escándalo del mal, una solución profundamente distinta de todas las demás. Su motor es la esperanza, el enemigo más acérrimo de la imaginación que engaña y desvía; esperanza que, para Kant, es el pilar de la modernidad, por supuesto, de la modernidad en su versión crítica, opuesta a la racionalista dogmática.
Desde los años sesenta, sin embargo, la solución “occidental” al escándalo del mal se ha vuelto minoritaria en su propia casa. En la opinión pública occidental ha prevalecido una alianza objetiva: un amplio campo de irenismo, voluntad cínica de poder, racionalismo ingenuo y superficial, e ilusión de poder volverse indiferente al mal. Casi todo Occidente se ha recostado bajo una capa de sopor, hundiéndose en un sueño pesado. A pesar de sus bofetadas cada vez más fuertes, la historia —que habíamos declarado “terminada”— intenta aún en vano despertarnos.
En este sueño nos hemos acostumbrado a consentir el mal, a denunciarlo de forma intermitente y a sentirnos justificados cuando no lo combatimos dentro y fuera de nosotros. Hemos preferido la ilusión a la esperanza y hemos caído en una noche en la que, no por casualidad, ya no se tienen hijos. Hemos aflojado, si no roto, la “cadena social” (Leopardi).
En teoría, la originalidad y el poder atractivo de la respuesta “occidental” al escándalo del mal siguen intactos. Sin embargo, sin un amplio retorno a la práctica de la esperanza, difícilmente esta respuesta tendrá futuro. En una época en la que, a pesar de los recientes esfuerzos de León XIV, incluso un Jubileo se interpreta a menudo como un festival de irenismo —como un cebo para los sueños más que como una provocación para las conciencias—, corren el riesgo de no oírse ya las llamadas a una esperanza que por ahora no puede apoyarse en el optimismo.











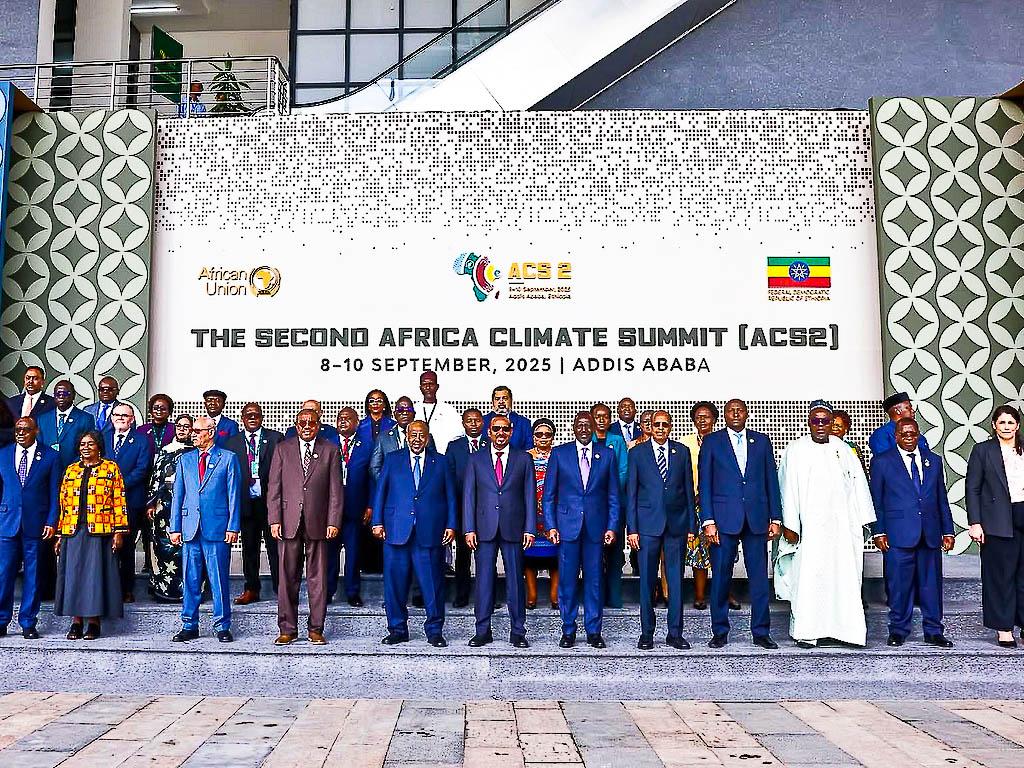









 EDitt | Web Agency
EDitt | Web Agency
Deje un comentario