La quimera de la convivencia en una tierra dividida por la historia
Repubblica.It 29.11.2025 Lucio Caracciolo Traducido por: Jpic-jp.orgEn 1977, la Asamblea General de la ONU declaró el 29 de noviembre «Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino». Se eligió esa fecha porque el 29 de noviembre de 1947 se aprobó la resolución 181, que preveía el «Plan de Partición de Palestina». El 29 de noviembre de 2012, la ONU concedió al Estado de Palestina el estatus de observador permanente. He aquí un análisis de Lucio Caracciolo publicado el 6 de diciembre de 2012. Después del 7 de octubre, los datos han cambiado, pero la realidad geopolítica sigue siendo esencialmente la misma.

Lucio Caracciolo – 29 de noviembre de 2025 – Repubblica (Italia)
¿Qué diferencia hay entre la Santa Sede y la Palestina? Según la ONU, ninguna, desde que el pasado 29 de noviembre la Asamblea General elevó, por una mayoría aplastante (138 votos a favor, 9 en contra y 41 abstenciones), a la Autoridad Nacional Palestina (ANP) al rango de «Estado observador no miembro», el mismo del que goza la entidad vaticana. Pero mientras la monarquía papal, con sus 572 ciudadanos en 0,44 kilómetros cuadrados, es un Estado plenamente reconocido, la ANP del «alcalde de Ramala», Abu Mazen, sigue siendo una categoría del espíritu.
No controla ningún territorio soberano: lo que queda de Cisjordania ocupada por Israel, amputada por el Muro y colonizada por asentamientos judíos —entre ellos auténticas ciudades fortificadas— está estrictamente vigilado por las fuerzas armadas de Jerusalén. Así, hoy, en la «Palestina histórica», junto al Estado de Israel, encontramos dos fragmentos aislados —Gaza y partes de Cisjordania— que escapan a cualquier definición geopolítica.
En el primero, de una extensión comparable a la provincia italiana de Prato, se hacinan más de un millón y medio de almas bajo el régimen islamista de Hamás. En el segundo, más pequeño que la provincia de Perugia, se apiñan dos millones y medio de palestinos, además de casi medio millón de colonos judíos.
Sobre este telón de fondo, el estribillo «dos pueblos, dos Estados» que la «comunidad internacional» —otra entidad indefinible— sigue recitando obstinadamente suena más bien burlón. El voto del Palacio de Cristal no lo hará ciertamente menos abstracto. Y, sin embargo, en torno a él se ha activado un nuevo teatro retórico-diplomático que los protagonistas del conflicto israelo-palestino sienten la necesidad de montar a intervalos irregulares para certificar que el contencioso sigue vivo. Y, por tanto, su derecho a ocuparse de él como profesionales de la negociación virtual.
La dramatización escénica no debe hacernos perder de vista la sustancia: el sueño (o la pesadilla) de los dos Estados sigue siendo una quimera. Por muchas razones, dos de ellas decisivas: el pueblo palestino está lejos de constituir una nación; al mismo tiempo, la creciente heterogeneidad de la población israelí empuja a Jerusalén a reforzar el frente interno en una lógica de emergencia permanente, garantizando el statu quo geopolítico y, con ello, su condición de principal potencia regional.
Consideremos a los palestinos. Hoy se calcula que son unos 12,5 millones. De ellos, cuatro millones viven en los Territorios Ocupados (Gaza y Cisjordania), que para Israel son «tierras en disputa». Es decir, solo un tercio del total. El resto (4,5 millones) son refugiados en países árabes, a menudo hacinados en campos inhabitables, tratados como parias por regímenes que, sin embargo, se proclaman defensores de su causa; otros (1,2 millones) son ciudadanos de Jordania, recluidos en la deteriorada casa del rey hachemita; otros tantos están dispersos por el mundo, especialmente en Europa y América del Norte.
Por último, casi un millón y medio son israelíes. Ciudadanos no sionistas de lo que algunos de ellos siguen considerando una «entidad sionista», son tratados como sujetos de segunda categoría por el gobierno de Jerusalén y como traidores por los más fanáticos de sus compatriotas (no conciudadanos). No obstante, se resisten a intercambiar el bienestar y las garantías relativas de la democracia israelí por la jaula de Gaza o la Cisjordania ocupada y deprimida.
Entre los palestinos, además, rigen jerarquías clánicas ancestrales. Algunas se reflejan en la fragmentación política, polarizada entre los «moderados» (porque aceptados por Occidente) de Fatah y los «extremistas» (clasificados como «terroristas» por Israel) de Hamás, además de un rosario de formaciones menores, desde las más laicas y liberales hasta las de inspiración islamista cercanas a Irán.
Cada una de estas organizaciones cuenta con su propia milicia y sus servicios de inteligencia, casi siempre más de uno. Más que dedicarse a combatir al enemigo sionista —colaborando a menudo incluso con el Mossad—, estas bandas se disputan los tráficos de todo tipo que proliferan a la sombra de la ocupación israelí. En suma, el pueblo palestino sufre, sobrevive gracias a la ayuda internacional (que contribuye a desnacionalizarlo), pero está lejos de formar una nación compacta y decidida a reclamar su propio Estado.
Israel, por su parte, hace todo lo posible para impedir que las distintas almas palestinas se agrupen en un frente único. Con el resultado paradójico de entenderse mejor con Hamás —hoy el «mal menor» en la Franja, infiltrada por grupos qaedistas y milicias proiraníes— gracias también a la mediación del nuevo Egipto de Morsi, que con el clan de Ramala, en cualquier caso, fácilmente chantajeable por su híper corrupción.
No engañen las «guerras de mantenimiento» Hamás-Israel, que sirven para engrasar los mecanismos de un estancamiento al que ninguna de las dos partes tiene intención de renunciar, por falta de alternativas mejores.
En cuanto al pueblo israelí. Los ciudadanos del Estado de Israel son unos ocho millones, de los cuales casi seis están clasificados como judíos, 1,7 millones como árabes y 0,3 millones de otros orígenes. Según las estadísticas oficiales, por tanto, una cuarta parte de los habitantes del Estado judío no son judíos. Y de vez en cuando resuena la alarma del adelantamiento demográfico árabe en el espacio del antiguo Mandato británico, entre el Mediterráneo y el Jordán, recientemente relanzada por Ha’aretz sobre la base de estadísticas discutibles basadas en datos fiscales.
Pero el mayor problema para la judeidad del Estado judío no proviene tanto del crecimiento árabe en sus fronteras difusas (es decir, dentro de los límites del «Gran Israel», extendido a Judea y Samaria/Cisjordania), como de las divisiones internas dentro de la mayoría judía. No solo la clásica partición entre sefardíes y asquenazíes, sino también las recientemente acentuadas por la inmigración de nuevos israelíes de ascendencia africana y, sobre todo, eslava.
Inmigrantes recientes que, entre otras cosas, constituyen el grueso del ejército nacional. Empezando por los judíos de origen ruso, algunos de los cuales podrían definirse mejor como rusos de origen judío (a veces presunto), que ocupan posiciones de relieve en la élite política y en las jerarquías sociales de Israel, a menudo provistos de doble o triple pasaporte.
Sin mencionar la incomunicación entre los extremistas ultra religiosos, concentrados entre Jerusalén y las colonias, y los judíos mucho más laicos, predominantes en Tel Aviv y sus alrededores.
Antiguamente, cuando a los curas les apetecía carne los viernes, la llamaban pescado. El «ego te baptizo Palestinam» pronunciado por la Asamblea General de la ONU puede divertir a los cínicos, pero no cambia los términos del drama. Palestina está en otra parte.
Ver, La chimera della convivenza in una terra divisa dalla storia











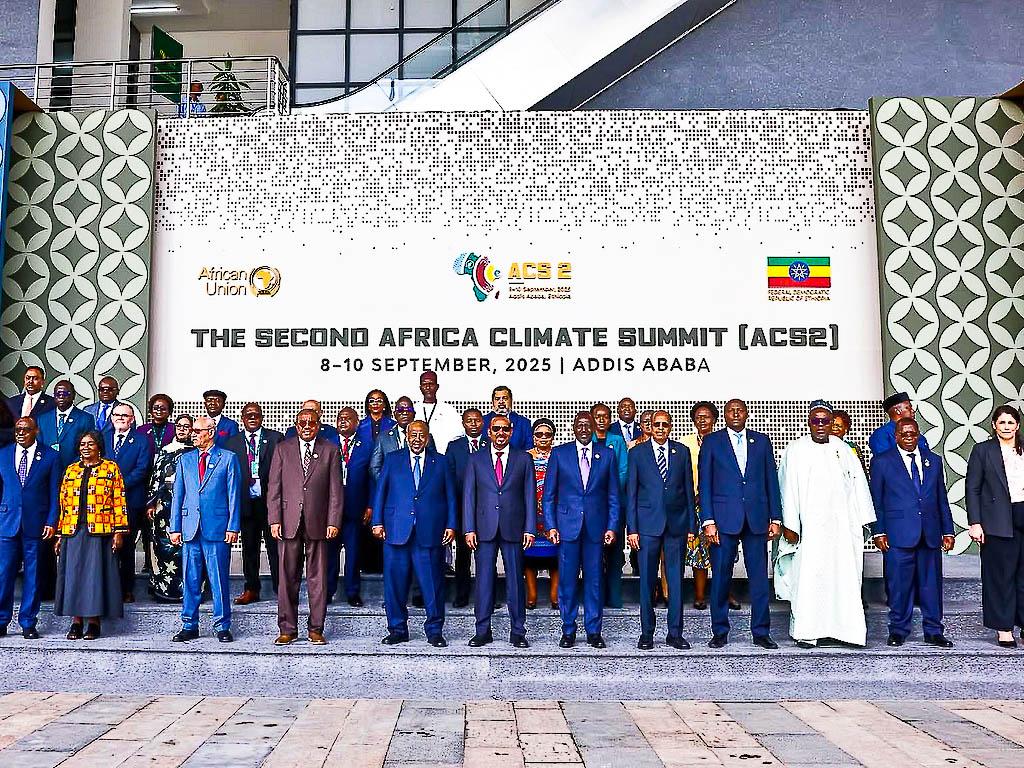









 EDitt | Web Agency
EDitt | Web Agency
Deje un comentario